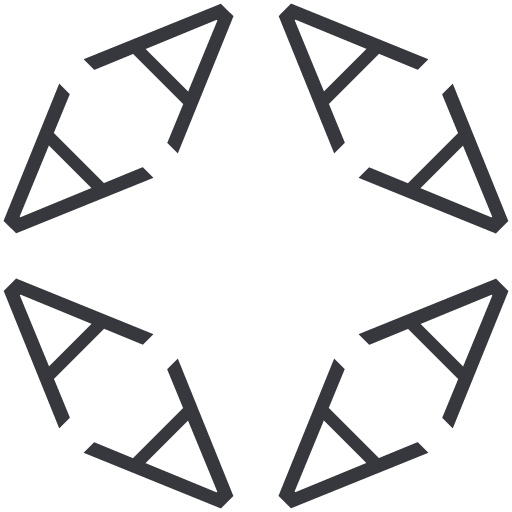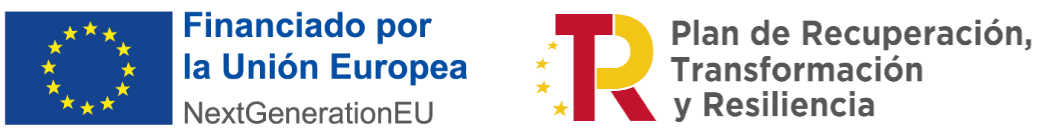La relación madre e hija como tema literario no consiguió su altura correspondiente hasta que las escritoras pudieron escribir sobre ello: ¿quién si no podría escarbar mejor ahí? Comparto este primer domingo de mayo de nuestra nueva era un comentario y el arranque de estos tres libros sobre madres e hijas o sobre hijas y madres que me han dejado alguna cicatriz en el cuerpo: «Una muerte muy dulce», de Simone de Beauvoir; «Apegos feroces» de Vivian Gornik y «Nada se opone a la noche», de Delphine de Vigan.

Una muerte muy dulce, de Simone de Beauvoir
Título original: Une mort très douce
Año de publicación: 1964
Editorial Sudamericana, 1977. Traducción de María Elena Santillán
Mi cicatriz con este libro tiene que ver con esa frontera entre estar viva y estar muerta. Es una novela autobiográfica en la que Simone de Beauvoir relata la agonía y la muerte de su madre y nos arrastra de los pelos para ver lo que nadie quiere ver: una anciana ante su final o mejor, una hija ante el final de su madre, su dolor, su cuerpo, el hospital con sus protocolos (perfectas las descripciones), los sueños últimos (las pesadillas) y el balance de una vida de la boca de la hija. También ha quedado en mí el cuerpo de la madre anciana, esa especie de tabú, lugar sagrado, mítico que luego acaba siendo un cuerpo como otro cuerpo más que se deshace.
Releyéndola hoy, en este contexto de epidemia que arrasa tantas vidas de ancianos, me estremezco: «‘Ya tiene edad de morir’. Tristeza y exilo de los ancianos: la mayoría ni piensa que han llegado a esa edad. Y yo también, aun refiriéndome a mi madre he utilizado esa fórmula. No comprendía que se pudiera llorar con sinceridad a un pariente, a un abuelo de setenta años. Si encontraba una mujer de cincuenta años postrada porque acababa de perder a su madre, la consideraba una neurótica: todos somos mortales; a los ochenta años se es lo suficientemente viejo para. Pero no. No se muere de haber nacido, ni de haber vivido, ni de vejez. Se muere de algo».
El libro comienza así:
No entres con tranquilidad en esta buena noche.
La vejez debería arder de furia, al caer el día;
rabia contra la muerte de la luz
DYLAN THOMAS
El jueves 24 de octubre de 1963, a las cuatro de la tarde, me encontraba en Roma en mi cuarto del hotel Minerva; tenía que volver en avión al día siguiente y estaba arreglando papeles cuando sonó el teléfono. Bost me llamaba desde París. «Su madre tuvo un accidente», me dijo. Pensé: la ha atropellado un auto. Al alzarse dificultosamente de la calzada a la vereda, apoyada en su bastón, un auto la habría atropellado. «Se ha caído en el baño; se ha roto el cuello del fémur», me dijo Bost. Vivía en el mismo edificio que ella. La víspera, hacia las diez de la noche, cuando subía la escalera con Olga, advirtieron tres personas que les precedían: una mujer y dos vigilantes. «Es entre el segundo y el tercero», decía la mujer. ¿Le había ocurrido algo a la señora de Beauvoir? Sí. Una caída. Durante dos horas se había arrastrado por el piso hasta alcanzar el teléfono; había pedido a una amiga, la señora Tardieu, que hiciera saltar la puerta. Bost y Olga habían acompañado al grupo hasta el departamento. Encontraron a mamá tirada en el suelo con su batón de terciopelo cotelé rojo. La doctora Lacroix, que vive en la casa, diagnosticó una ruptura del cuello del fémur; transportada al servicio de urgencia del hospital Boucicaut, mamá había pasado la noche en una sala colectiva. «Pero la llevo a la clínica C. —me dijo Bost—. Allí opera uno de los mejores cirujanos de huesos, el profesor B. Ha protestado, tenía mucho miedo que le costara a usted demasiado. Pero he logrado convencerla».
¡Pobre mamá! Había almorzado con ella a mi vuelta de Moscú, cinco semanas antes; como siempre, estaba demacrada. Hubo una época, no muy lejana, en que ella se jactaba de no aparentar su edad; ahora era imposible equivocarse: era una mujer de setenta y siete años, muy gastada. La artrosis de cadera que se le había declarado después de la guerra empeoraba cada año, aun con las curas en Aix-les-Bains y los masajes; tardaba una hora en dar vuelta a la manzana. Dormía mal, y sufría a pesar de las seis pastillas de aspirina que tomaba por día. Desde hacía dos o tres años, sobre todo desde el invierno pasado, siempre la veía con esas ojeras violetas, esa nariz contraída, esas mejillas hundidas. Nada grave, decía su médico, el doctor D.; trastornos del hígado, pereza intestinal: recetaba algunas drogas, y dulce de tamarindo contra la constipación. No me sorprendí aquel día que se sintió «achacosa»; lo que me apenó es que hubiera pasado un verano malo. Hubiera podido veranear en un hotel o en un convento que aceptara pensionistas. Pero ella esperaba ser invitada, como todos los años, a Meyrignac, por mi prima Jeanne, o a Scharrachbergen, donde vivía mi hermana. Las dos tuvieron inconvenientes. Ella se quedó en un París vacío y lluvioso. «Yo, que nunca tengo cafard, lo tuve», me dijo. Felizmente, poco tiempo después de mi visita, mi hermana la recibió en Alsacia durante dos semanas. Ahora sus amigas estaban en París, y yo volvía; sin esa fractura, sin duda la hubiera encontrado remozada. Tenía el corazón en excelente estado, una tensión de mujer joven: nunca temí un accidente brutal para ella.
Apegos feroces, de Vivian Gornick
Título original: Fierce Attachments: A Memoir
Año de publicación: 1987
Editorial Sexto Piso, 2017. Traducción de Daniel Ramos Sánchez
Cuando terminé de leer este libro pensé que no era para tanto, es decir, que no me dejaría marca. Había leído críticas magníficas de estas memorias que se publicaban en español treinta años después de su publicación en inglés y eso siempre condiciona: una autora, ensayista, novelista, judía del Bronx, feminista, que contaba sus paseos por las calles de Manhattan con su madre, ya anciana. Una madre y una hija en una relación inestable, tensa e intensa. Era interesante, estaba bien escrito, pero me había dejado una sensación desigual: como si ese repasar sus amores y amantes de la última parte estuviera algo desubicado en comparación con la primera parte, tan eléctrica, de esa infancia en el bloque de pisos del Bronx en el que se crio con esa fascinante relación con las vecinas.
Al día siguiente de terminar mi lectura, recuerdo, después de ese «pues no es para tanto», algo me empujó a releer el inicio. Empecé de nuevo y volví a leerlo entero. Pocas veces me ha ocurrido esto: leer un libro dos veces sin dejar pasar el tiempo. Era como si no quisiera despedirme todavía de estas dos mujeres o como si necesitara entender bien ese paseo por la historia íntima de ambas: quizá había yo caminado demasiado deprisa, no había acompasado el ritmo con esa niña que creció con una madre viuda de luto eterno y una idea del amor que pesará en la hija como una condena y ese acto de rememorar que tanto las une: como si solo se entendieran cuando recuerdan el pasado.
Desde entonces Gornick y su madre, consu historia íntima, pero también colectiva, feminista y reflexiva, me acompañan de tanto en tanto en mis paseos y en algunas conversaciones con mi madre.
Comienza así:
Tengo ocho años. Mi madre y yo salimos de nuestro apartamento, que da al rellano del segundo piso. La señora Drucker está de pie, junto a la puerta abierta del apartamento de al lado, fumando un cigarrillo. Mi madre echa la llave y le pregunta:
—¿Qué haces aquí?
La señora Drucker señala hacia dentro con la cabeza.
—Éste, que quiere echarme un polvo. Le he dicho que ni tocarme sin pasar antes por la ducha.
Yo sé que «éste» es su marido. «Éste» siempre es el marido.
—¿Por qué? ¿Tan sucio está? —dice mi madre.
—Es un cerdo asqueroso —dice la señora Drucker.
—Drucker, eres una puta —dice mi madre.
La señora Drucker se encoge de hombros.
—No puedo montar en metro —dice.
En el Bronx, «montar en metro» era un eufemismo para ir a trabajar.
Viví en aquel bloque de pisos entre los seis y los veintiún años. En total había veinte apartamentos, cuatro por planta, y lo único que recuerdo es un edificio lleno de mujeres. Apenas recuerdo a ningún hombre. Estaban por todas partes, claro está -maridos, padres, hermanos-, pero sólo recuerdo a las mujeres. Y las recuerdo a todas tan toscas como la señora Drucker o tan feroces como mi madre. Nunca hablaban como si supiesen quiénes eran, como si comprendieran el trato que habían hecho con la vida, pero a menudo actuaban como si lo supiesen. Astutas, irascibles, iletradas, parecían sacadas de una novela de Dreiser. Había años de aparente calma y, de repente, cundían el pánico y la locura: dos o tres vidas marcadas (quizá arruinadas) y el tumulto se apagaba. De nuevo calma silenciosa, letargo erótico, la normalidad de la abnegación cotidiana. Y yo —la niña que crecía entre todas ellas, formándose a su imagen y semejanza— me empapaba de ellas como de cloroformo impregnado en un paño apretado contra mi cara. He tardado treinta años en entender cuánto entendí de ellas.
Nada se opone a la noche, Delphine de Vigan
Título original: Rien ne s’oppose à la nuit
Año de publicación: 2011
Anagrama, 2012. Traducción de Juan Carlos Durán
Esta historia es otra búsqueda: la narradora, que es también, como en los otros dos libros, la propia autora, busca encontrarse de verdad con su madre, a la que ya ha hallado muerta en la primera frase. Reconstruir la historia de la madre es reconstruirse a una misma y ella, la escritora, investiga los recuerdos con una distancia y un lenguaje seco que en lugar de separar a los lectores de los hechos los acerca, como si también nos doliera. Mi cicatriz con este libro viene, sobre todo, de la propia escritura, porque hay una reflexión constante sobre la escritura y la verdad, sobre el proceso de poner en palabras los acontecimientos y sobre las heridas que van abriendo esas palabras. Además, consigue poner en pie ante nosotras a Lucile, que es el nombre de la madre, porque nuestras madres tienen un nombre. Ella es la protagonista de este viaje en el que no todo es memoria, también entra en juego la ficción, las posibilidades de una vida marcada por la enfermedad mental, el abuso sexual, la soledad, el suicidio y los cercenadores secretos de familia que esta vez no escaparon del texto.
La novela empieza así:
Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza, las manos extrañamente más oscuras que el rostro, cuando la encontré en su casa esa mañana de enero. Las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges.
Mi madre llevaba varios días muerta. Ignoro cuántos segundos, quizá minutos, necesité para comprenderlo, a pesar de lo evidente de la situación (mi madre estaba echada en su cama y no respondía a ninguna señal), un tiempo muy largo, torpe y febril, hasta el grito que salió de mis pulmones, como tras varios minutos de apnea. Todavía hoy, más de dos años después, sigue siendo para mí un misterio, ¿mediante qué mecanismo pudo mi cerebro mantener tan alejada de él la percepción del cuerpo de mi madre, y sobre todo de su olor?, ¿cómo pudo tardar tanto tiempo en aceptar la información que yacía ante él? No es el único interrogante que me dejó su muerte.
Cuatro o cinco semanas más tarde, en un estado de atontamiento de una singular opacidad, recibía el Premio de los Libreros por una novela en la que uno de los personajes era una madre encerrada y retirada de todo que, tras años de silencio, recuperaba el uso de la palabra. A la mía le había dado el libro antes de su publicación, orgullosa sin duda de haber acabado otra novela, consciente sin embargo, aunque fuese mediante la ficción, de meter el dedo en la llaga.
No tengo ningún recuerdo del lugar en el que se celebró la entrega del premio, ni de la ceremonia en sí. Creo que el terror no me había abandonado; y sin embargo sonreía. Unos años antes, al padre de mis hijos, que me reprochaba estar huyendo hacia delante (me recordaba esa irritante capacidad suya de hacer una buena actuación en cualquier circunstancia), le respondí pomposamente que estaba viviendo.
Si tuviera que añadir otro título sería, sin duda, la antología de relatos Madres e hijas, una colección de relatos de catorce autoras, coordinada por Laura Freixas para Anagrama. Entre las firmas, Rosa Chacel, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Esther Tusquets, Almudena Grandes, Luisa Castro, Josefina Aldecoa. Lo leí de la biblioteca pública y aún en mi memoria quedan algunas de esas historias. Lo acabaré comprando tarde o temprano :-). ¡Feliz día de las madres (e hijas)!